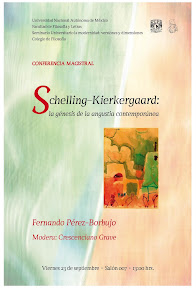domingo, 25 de diciembre de 2011
lunes, 19 de diciembre de 2011
Como esteta en mi viejo San Juan
No es tiempo de deciros porqué abandoné a mi iglesia; tal vez ella me abandonó a mí; tal vez nunca la he dejado por completo. Por eso soy un atormentado nostálgico, y de vez en cuando vuelvo a ella para deleitarme con sus besos, porque besos son sus ritos y fiestas para el esteta de oído siempre atento. Es así que el domingo 18 pasado asistí a una representación teatral que se efectuaría en el altar mayor del Templo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en las inmediaciones de los barrios de la Postal y la Álamos.
La función consistiría en una pastorela que presentarían los niños del Libro Club de la colonia Postal. Pastorelas son representaciones teatrales de carácter popular que los frailes franciscanos instauraron en el Virreinato de la Nueva España tras la conquista española. Alguna vez en este mismo templo, como un episodio de mi juventud partida, yo también me uní al grupo de la san Juanita para participar en una puesta en escena de esta naturaleza. Y quiso la suerte, o quiso un Dios desconocido que aquel futuro ateo interpretase en aquella ocasión el papel del Diablo. En las pastorelas el Diablo debe ser la figura más importante; y sin embargo, su papel debe ser cómico. Satanás galán, forma de la forma más estética, es bella tempestad e impulso de vida, obra y palabra. Si su acto es intempestivo, la aparente contrariedad puede hacernos reír. En esta ocasión la jovencita Paty, interpretó el papel del Diablo principal, quien acompañada por Monteserrat pretendían embriagar a los mismos ángeles para evitar que éstos dieran noticia a los pastores del milagro de Belén. Tras los acores del O Fortuna de Carmina Burana, todos los diablos se enfrentaban a los coros angélicos, quienes eran anunciados por el Gloria de Vivaldi.
¿Es un fruto del azar el que San Juan de los Lagos esté ahora en manos franciscanas, las mismas de aquella hermosa orden que inventaron las pastorelas para aleccionar en los misterios evangélicos a los indígenas del México recién conquistado, herida abierta, amor de los misioneros?
En el Gita, Arjuna deberá enfrentarse en la guerra a sus amigos. Hoy aquí, en el templo de mi juventud, a pesar de mi ateísmo yo soy un Arjuna al revés: más de veinte años después de mis primeras diabluras, frente a mí están los hijos de mis amigos de adolescencia. La Virgen María es Ana Victoria, hija de Sergio y Mariana. Gerardo es diablillo y su hermanita Karla es Serafín. Alfredo y Karla, padres de estos dos niños también participan tras bambalinas. En el público, a mi lado está Max Courrech, quien me ha tomado la foto de la balaustrada románica que acompaña esta reseña.
Por lo tanto, a pesar de mi ateísmo galopante, desde estas páginas les deseo a mis lectores:
¡Je je je! (que así se ríe el esteta)
viernes, 11 de noviembre de 2011
martes, 18 de octubre de 2011
Milagro no reconocido a san Cristóbal
Enrique Arias Valencia
La ciencia parte del supuesto, más o menos disfrazado, que plantea que todas nuestras experiencias pueden explicarse en términos científicos. Por su parte, la obligación moral nos exige que seamos veraces en nuestras declaraciones. De hecho, la ley lo exige. Estas dos últimas afirmaciones entran en contradicción con la primera. Por lo tanto, la ciencia nos exige la insinceridad.
Hace algunos ayeres, mi instinto aventurero me llevó al barrio de San Cristóbal, una de cuyas fronteras es, me parece, la Avenida Nuevo León, en Xochimilco. La capilla de San Cristóbal es diminuta, pero tiene el encanto de los edificios viejos. No recuerdo si pude entrar a ella o la encontré cerrada, pues mi intuición de explorador me condujo hacia la laguna de Xaltocan, al sur de dicho barrio. Traspuse un puentecillo que atraviesa el canalito, y me perdí en una calle ancha. Quería averiguar si por ahí se podía llegar al Bosque de Nativitas. Xochimilco es lugar de flores y aguas: el paisaje era paradisíaco. Sin embargo, poco a poco la calle se fue estrechando, y las viviendas se hacían cada vez más modestas y desvencijadas. Desapareció el asfalto, y el terreno se volvió tortuoso. La calle terminaba intempestivamente frente a un canal. Comencé a desandar el camino, cuando de pronto, fui sorprendido por una jauría.
Si bien soy capaz de reconocer la hermosa estampa de los perros, sé por experiencia propia que aquellos que gruñen al aproximarse a uno, sí muerden. Así, en medio de su iracunda belleza, los colmillos expuestos de los canes son señal de su carácter peligroso. Había yo entrado inoportunamente a su territorio, y algunos gruñían en las notas bajas y otros ladraban estruendosamente: entre todos me cercaron. Ante tan horrísono espectáculo, yo estaba muerto de miedo. Nadie se asomó de entre las destartaladas casas.
De pronto, fue el literal milagro. De entre la fronda apareció un perro diferente a la jauría. Su talante era de autoridad, y sereno y callado, atravesó la formación envolvente para situarse a mi lado. De blanco pelaje, tranquilo y algo ya viejo, el noble animal se sentó en los cuartos traseros y comenzó a mover la cabeza de un lado a otro. Sus congéneres lo miraron respetuosamente, y detuvieron su marcha hacia nosotros. Los ladridos se fueron apagando. Tan pronto sucedió esto, el perro blanco comenzó a caminar decididamente hacia el Norte. Yo lo seguí, acariciando de vez en cuando su níveo lomo. La retirada se efectuó en el más completo de los silencios. La jauría rompió la formación para dejarnos pasar. Algo tenía ese callado ambiente del sabor de lo sagrado. Una vez me hubo servido, tan discreto como llegó, mi salvador de cuatro patas desapareció.
Unos cientos de metros después, el barrio recuperaba la alegría de sus casas. Pregunté a un vecino si podía llegar al Bosque de Nativitas, y me indicó que siguiese la sinuosa Avenida del Puente. Éste comunicaba con Santa Cruz Acalpixca. Al Este se encuentra Nativitas. Finalmente, al atardecer alcancé el bosque. No recuerdo qué hice ahí ese día.
Volví al barrio de San Cristóbal, y después me dirigí al templo de San Bernardino de Siena, en el centro de Xochimilco. En las paredes de la enorme nave de San Bernardino, hace tiempo se descubrió una pintura de san Cristóbal. Quizá sea del siglo XVI. Aparece al modo occidental: un hombre muy musculoso, que bastón en mano, carga con trabajos a un bebé. El diminuto personaje es el niño Dios, y su peso se debe a que lleva consigo los pecados del mundo. En México hay muchas poblaciones que honran a este conspicuo personaje. El ejemplo más famoso es San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cátedra del ya fallecido tatic Samuel Ruiz, en medio de los más pobres.
En el siglo XX la jerarquía católica desconoció a san Cristóbal, y lo retiró del santoral. Me he enterado por el blog de C. Oriental que entre los ortodoxos, a san Cristóbal se le pinta con cara de perro. Es una metonimia curiosa porque Cristóbal era extranjero, bárbaro, el hombre que habla como los perros: “barbar” es lo que expresan con sus gargantas los bárbaros. Sin embargo, ¿no es curioso que en las inmediaciones del barrio de San Cristóbal, en la tierra de nadie, y a merced de una amenazante jauría, un perro me salvase de un ataque inminente? ¿Se trata de un milagro? Indudablemente. Según los creyentes, los milagros deberían suspender las leyes de la naturaleza. ¿Se violó alguna ley de la naturaleza con la visita de aquel Cancerbero blanco? No, y sin embargo, su presencia fue extraordinaria. Carl Sagan solía decir que afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. ¿Qué prueba puedo dar de mi afirmación? Ninguna, salvo mi testimonio. Según los abogados se necesitan dos testigos para probar algo. Soy mi propio testigo, y si nadie me cree, aún así tengo la satisfacción de que aquella mañana, en circunstancias milagrosas un perro me salvó el pellejo. Tal vez un etólogo sostenga que no hay tal milagro, y que lo único que sucedió fue que desperté la simpatía del macho alfa de la manada. Sin embargo, el milagro no solo consiste en que fuese salvado por un perro, sino en que ese preciso perro llegó en el momento oportuno, en medio de una atmósfera solemne. Es la belleza del acto y del actor, además del acontecimiento mismo: poesía en acción. Un perro blanco y silencioso. El blanco es a la pureza lo que el secreto es al milagro. El silencio es el lenguaje de Dios. Pero, ¿este milagro prueba que exista el Dios de los cristianos? No lo creo.
La definición estándar de Dios es que se trata de un ser infinitamente bueno y omnipotente. Y si es ambas cosas, ¿por qué no actúa siempre? No siempre me he salvado del mal, y he sufrido sus azotes. ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? El Dios que yo he visto actuar a veces nos ayuda y también es capaz de abandonarnos. Al negar a san Cristóbal, ciencia y religión no agotan el milagro del mundo. ¿Qué Dios envió a un perro aquella misteriosa tarde en un barrio perdido del sur de Xochimilco?
La religión recurre al mito para expresar lo inexpresable. La filosofía también es capaz de reconocer que en el mundo hay algo inexpresable. La paradoja estética es la manera en que yo lo hago. En cierta forma, hay un aspecto de mi experiencia que, siendo subjetiva es inexpresable. Se trata de un ambiente que rebasa la cotidianidad, el vulgar paso del tiempo que registra el método científico, y que por un instante, es capaz de abrir las puertas de los Cielos aun a aquel que no cree en Dios.
sábado, 15 de octubre de 2011
domingo, 25 de septiembre de 2011
Diablo, carne y mundo
“He leído en alguna parte que la filosofía se ha preocupado principalmente de las relaciones entre Dios, la Naturaleza y el Hombre. Los primeros filósofos griegos se ocuparon principalmente de las relaciones entre Dios y la Naturaleza, y trataron el asunto del hombre por separado. La iglesia cristiana estaba tan absorta en la relación de Dios con el hombre que descuidó del todo a la naturaleza. Por último, los filósofos modernos se ocupan principalmente de las relaciones entre el Hombre y la Naturaleza. Si esto es una generalización histórica correcta de los puntos de vista que sucesivamente han prevalecido no me importa discutirlo aquí”. (1)
Hombres necios que acusáisa la mujer, sin razón,sin ver que sois la ocasiónde lo mismo que culpáis;si con ansia sin igualsolicitáis su desdén,¿por qué queréis que obren biensi las incitáis al mal?
Amor, amor divinoque en ardoroso anhelonos transportas unidosa las bodas del Cielo.(4)
Post scriptum
- Tomado de: René Descartes (1596 – 1650) en A Short Account of the History of Mathematics (4th edition, 1908) by W. W. Rouse Ball. (La traducción es mía, con ayuda del traductor de Google).
- El cual reza completo: “juntáis Diablo, carne y mundo”.
- Templo de San Francisco El Grande, México. Ese día fue el 2° concierto de la 2° temporada de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez. Foto cortesía de MC.
- He transcrito el poema de oído. No conozco su forma, si bien sé que se trata de un heptasílabo. Las palabras las recita Anselmo, con réplica inmediata de Soledad. El dueto es hermoso en la poesía y las voces.
jueves, 15 de septiembre de 2011
domingo, 4 de septiembre de 2011
Acústica y danza de la chacona
domingo, 28 de agosto de 2011
La Gran Trinidad
Érase que se era una lejana ciudad provinciana en una de cuyas casas, una noche, una jovencita escuchó una propuesta de amor del mismo Dios. ¿Qué contestaría si Dios le dijese que se ha enamorado de usted? ¿Aceptaría? Después de todo, jugar a ser la noviecita de Dios parece implicar un gran compromiso. Y sin embargo, la mexicana Concepción Cabrera de Armida (1862-1937) contestó con entusiasmo a la voz de Dios, voz de amor, voz de misticismo. Y si bien Conchita visitó en vida el mundo celestial, ella también se movió en el mundo ordinario, pues se casó y tuvo nueve hijos. Concepción Cabrera retrató su amor por la Eucaristía en una obra teológica de sesenta y seis volúmenes manuscritos, entre la que se puede advertir una prosa poética asombrosa:“La sinfonía ha de ser como el mundo, debe implicarlo todo”.
Gustav Mahler
“¡Quisiera ser tu sagrario, tu copón, la oscuridad misma que te envuelve, y las especies sacramentales que te llevan consigo, y tu misma substancia y calor y luz!”
Ven, Creador, Espíritu amoroso,ven y visita el alma que a Ti clamay con tu soberana gracia inflamalos pechos que creaste poderoso.
Gustav Mahler (1860-1911)
Fernando Mino, violín
Gustav Mahler (1860-1911)
domingo, 21 de agosto de 2011
La caída de Gustav Mahler
“Las notas son huesos cubiertos de carne”.
sábado, 13 de agosto de 2011
Kindertotenlieder
domingo, 7 de agosto de 2011
Primer atisbo del mundo suprasensible
Para Diego Cárcano, en admiración y respuesta.
martes, 2 de agosto de 2011
La flauta china
Ya centellea el vino en copas de oromas no son estos los sonidos todavía:antes de apurarlo, les cantaré.La dolorosa canción del espíritudeslumbra hilarante al sonar la llamada del dolor.Li Bai (Li Tai-Po)*
Todo se ve al revésen el pabellón de porcelanaverde y blanca.
lunes, 1 de agosto de 2011
domingo, 17 de julio de 2011
El luminoso Scherzo de la noche eterna de los dioses
Bendita sea la noche eterna.Novalis
viernes, 1 de julio de 2011
martes, 14 de junio de 2011
Centésimo concierto de 2011
Enrique Arias Valencia
La tarde de este domingo me sorprendió el que sería mi centésimo concierto de 2011. Este año me propuse batir mi propia marca de recitales escuchados, y lo logré muchísimo antes de llegar a la mitad del calendario. Teniendo como marco la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, y con la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez bajo la batuta de Eduardo Sánchez Zúber me entregué a los explosivos acordes del Concierto del Albaycín, de Xavier Montsalvatge. Ha sido toda una delicia esta obra, pues incluye la intervención del clavecín, un instrumento con que me he encontrado varias veces este glorioso y musical año. En éste, del Albaycín, el teclado deja de ser barroco para ser moderno. Creo que ya alguna vez había escuchado esta pieza en la finada estación de radio Estereomil FM, el sonido de los clásicos. Al menos, recuerdo que ya había tenido noticia musical de primer oído de las nuevas aventuras del clavecín en manos de compositores modernos.
En contraste, al mediodía del domingo 12 de junio de 2011 Águeda González nos deleitó interpretando la espineta en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, con obras del barroco. Fue así la Suite XII de Louis Couperin, tío del famoso Francois. Águeda fue muy gentil al ilustrarnos sobre las obras que tocó. Es así que nos reveló que durante el barroco, se llamaba afectos a las emociones, y con el contraste lento-rápido-lento se buscaba despertar los afectos del escucha. Por lo tanto el barroco, con los afectos exaltados, es el primer romanticismo, es su semilla. Y como lo que íbamos a escuchar incluía una Sarabanda, yo no pude aguantarme las ganas de preguntarle a la clavecinista si la Sarabanda es lenta o rápida. Su cordial respuesta, “lenta”, iluminó mi alma, pues mis afectos, al ser siempre apasionados, no distinguen lo rápido de lo lento, sino sólo lo sublime de lo bello. Y en opinión de quien esto escribe, el barroco, en su arrebato, tiende siempre a despertar en nosotros lo sublime.
Águeda nos confió que el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla sabía tocar el violín y era un gran admirador de Jean-Philippe Rameau. El Concierto V de Rameau que Águeda interpretó al teclado solo, incluye una versión para tocarse junto con violín. Ella aventura que quizá, Hidalgo tocó al violín el concierto que ella ejecutó en el clave. Incluso, nos aseguró que la espineta que escuchamos salió en la película “Hidalgo. La verdadera historia”. Esta espineta tiene aspecto sobrio, pues la madera está libre de pinturas y adornos, y sólo un discreto barniz natural la acompaña en su pardo aparecer.
Águeda González también nos expĺicó que durante el barroco Domenico Alberti creó el acorde desgranado que después usaría Mozart en todos sus conciertos para piano. Éste es el llamado bajo de Alberti.
La Forqueray, Les Graces y La de Sartine de Jacques Duphly cerraron el concierto. Sin embargo, el encore era casi obligado, y la clavecinista nos regaló una pieza más.
Águeda González nos hizo más interesante el concierto, al compartir con nosotros una parte del ambiente histórico en el que se generaron las obras que escuchamos el domingo 12 de junio, a las 12 horas.
Al ser más de cien, no puedo reseñar todos los conciertos a los que he asistido. Cuando redacto esto ya escuché uno más. Por lo tanto, sólo diré que el elemento común de mis conciertos 99 y 100 fue el clavecín, un instrumento que a mí me recuerda que la vida sólo es un breve acorde que galantemente interrumpe el pacífico silencio de los mundos, y nada más, pero también, nada menos.
miércoles, 1 de junio de 2011
sábado, 21 de mayo de 2011
El alma del mundo es la belleza
Enrique Arias Valencia
Kant en la Crítica del juicio nos habla de las condiciones de posibilidad del tercer momento de la facultad de juzgar. Un objeto es bello si al juzgarlo según la relación lo consideramos en tanto que finalidad sin fin.
Se llama finalidad sin fin al propósito que permanece en nosotros mismos. Por lo tanto, bella es la finalidad que permanece en nosotros. Ahora bien, en vista de que “Fin final es el fin que no necesita ningún otro como condición de su posibilidad” [Kant, Cdj, § 84]. Siguiendo a Kant, el fin final es subjetivo.
Uno de los aspectos más enigmáticos de la belleza consiste en que nos muestra un propósito que no se encuentra ni en el objeto ni en la naturaleza, ni en teleología alguna. ¿Dónde se encuentra el propósito de la belleza? En nosotros mismos.
Éste es el carácter de lo bello que advertimos en el tercer momento de la facultad de juzgar según Kant; pero también se hace patente en el primer momento, cuando advertimos que según la cualidad, un objeto place o displace sin interés, pues al carecer de éste, el objeto tampoco apunta a finalidad alguna fuera de nosotros. Su finalidad, por tanto, al ser desinteresada, es sin fin.
Por lo tanto, el primer y el tercer momento de la facultad de juzgar nos revelan el aspecto subjetivo y en cierta forma “particular” del juicio estético, particularidad, que sin embargo, aparece como si fuese gobernada por un principio a priori. El arte, por lo tanto, carece de concepto alguno que mostrarnos.
Do es una nota bella. Tratándose de música clásica, no podemos escuchar una nota do pura: cada vez que escuchamos un do, aun a capella, aun en solitario, do se escucha como la más destacada nota que es acompañada por una serie de sonidos. Los armónicos suceden a do, y así, son los que otorgan el timbre a cada nota. Gracias a ellos sabemos que una soprano es una soprano, que un oboe es un oboe y que un clavecín es un clavecín. Do no es bella por sí misma, es bella porque es siempre acompañada por otras notas, acordes secretos de la música, aun de la que se canta en soledad.
Do nos invita a desentendernos de ella tan pronto como la escuchamos, en primer lugar por los armónicos, y en segundo lugar porque las notas que le siguen son las que le otorgan la belleza. Los artistas hacen bella la nota Do al lograr que nos desentendamos de ella.
El Ensamble Anima Mundi está compuesto por tres bellas mujeres que han sabido dirigir el espejo de su alma para reflejar la imagen de Dios por medio de la más bella de las artes. Es así que el Martes 17 de mayo, a las 20:00 horas, en la Catedral Metropolitana se escucha a Luz Angélica Uribe, soprano, Carmen Thierry, en el oboe d'amore y Águeda González, en el clavecín
En el Altar de los Reyes se festeja la música con soprano, oboe y clavecín. El Altar de los Reyes reluce grandioso: el oro lo colma, el espíritu lo enarbola. La cúspide es el Padre Eterno.
La música de Bach interpretada en un contexto religioso, esto es, el Ensamble Anima Mundi en el Altar de los Reyes, es capaz de comunicarnos un mensaje bello cuyo propósito no surge del arte mismo, sino de nuestro propio corazón. Por lo tanto, bello es el propósito sin fin que permanece en nosotros mismos.
Al ser absolutamente grande el marco de las intérpretes, el churrigueresco nos comunica el propósito espléndido del alma. Y es así que las artes, arquitectura, escultura, pintura, poesía y música se reúnen en armonía para brindarnos los más preclaros atisbos del universo de los fines.
Tras el concierto, hoy pudimos entrar al altar de San Felipe de Jesús, donde reposan los restos del emperador Agustín de Iturbide.
domingo, 15 de mayo de 2011
De la Voluntad o La Valquiria
Le estás hablando a tu voluntad,cuando me dice tu voluntad.¿Quién soy yosino tu propia voluntad?Brunhilda en La Valquiria
domingo, 1 de mayo de 2011
Primero ensayo en Do
Enrique Arias Valencia
¿Acaso es bella la nota Do? En cierta forma, Kant nos ha enseñado que sí. Incluso es bella porque sabemos desentendernos de ella. La nota Do es bella porque nos contenta o descontenta sin brindarnos concepto alguno. Por consiguiente, Bach, Mozart, Beethoven, y hasta los compositores contemporáneos han encontrado bella la nota Do. Do ha sido aceptada universalmente como una nota bella. Por lo tanto, es necesario que Do sea bella, como si cumpliese un propósito que, sin embargo, permanece oculto a la razón. El sentimiento que despierta en nosotros la nota Do: bello propósito sin fin que permanece en nosotros.
La palabra acuerdo significaría que las cuerdas se conforman a una norma: digamos, la 432, Do 256. Y pasamos a otra nota. Por lo tanto, decíamos, Do es bella porque sabemos desinteresarnos de ella. Por lo tanto, el sentimiento que despierta en nosotros la nota Do es necesario para amar la música. No es bella por sí misma, es bella cuando la referimos a nuestros sentimientos.
Lo mismo podríamos decir de cada nota, de cada acorde, de cada motivo, aunque quizá ya no de cada melodía ni de cada estilo musical. Encontramos belleza en lo más general, lo que sigue es cuestión de agrado, quizá. Sostendremos lo mismo de la luz y la oscuridad, y de cada color.
¿Y en poesía, qué decir en poesía sino que nos placen la rima y el metro? En 1670 Sor Juana escribió un poema para celebrar la construcción del Templo de San Bernardo, en la muy noble e insigne, muy leal e imperial ciudad de México. El metro y la rima de sor Juana son perfectos, modelo de arte elevada:
A este edificio célebre
sirva pincel mi cálamo
aunque es hacerlo mínimo
medida de lo máximo.
Pues de su bella fábrica
el espacioso ámbito
excede a la aritmética,
deja vencido el cálculo.
Donde aquel Pan angélico,
entre accidentes cándidos,
asiste como antídoto,
quiere estar por viático.
Le he leído a Nietzsche un pensamiento que también ha cristalizado en la imaginería popular del siguiente modo: “Los dioses tejen las desdichas de los hombres para que los poetas tengan algo que cantar”. Es así que en 1861, durante la guerra de Reforma, el célebre convento de San Bernardo de México, fue demolido por completo. Sólo se salvó una parte del templo. El pintor José María Velasco pintó algunas escenas de tan triste acontecimiento. Advirtamos que al disgustarnos sin interés, en un juicio de gusto universal, bello despropósito sin fin, es necesario descubrir la enérgica belleza del sublime nacimiento del México moderno entre las ruinas del templo de san Bernardo en el pincel de Velasco.
¿Qué pasa cuando el dolor es sin interés ni concepto, cuando se antoja universal y necesario? Tal dolor deja de ser fuente de infelicidad y se convierte en manantial de belleza. ¿Cómo llamaríamos a aquel ateo que sabe cultivar dicho dolor, sino esteta, y su dolor sería, por lo tanto, bello? No soy optimista, soy ateo, pero no veo la vida como un Valle de Lágrimas, salvo en su misteriosa belleza.
¿Cómo era de hermoso el templo de San Bernardo que arrancó a sor Juana un bello trabajo de poesía? No lo sé. Lo que sí sé es que en vista del triste papel que la Iglesia Católica desempeña ahora que se acerca al ocaso, no puedo dejar de advertir que liberales de Juárez hicieron bien en procurar el laicismo para nuestro México. Sin embargo, al ser partícipe de la destrucción del patrimonio cultural, el partido de Juárez se hace odioso para el ateo esteta. Por lo tanto, la historia de México es con Juárez, trágica; y sin Juárez, trágica.
He partido de la nota Do para comenzar este ensayo, y me he dirigido a lo muy particular del martirio del templo de San Bernardo. Para regresar a la tónica, modularé este ensayo con una visita al Museo José Luis Cuevas. Este recinto cultural está alojado en lo que fuera el Convento de Santa Inés. Con su belleza, ¿da una idea de la magnificencia del extinto convento de san Bernardo? No podemos saberlo.
Este sábado 30 de abril asistí a un concierto que el Ensamble Alter Voce brindó en el patio de la Giganta del Museo José Luis Cuevas. Dirigido por Rodrigo Castañeda, Alter Voce nos deleitó con un concierto a capella, que comenzó al mediodía en el siglo XVI con el Tourdion de Pierre Attaignant (1494-1552) y terminó en la tarde del siglo XX, con MKL (1984) de U2.
Con un anónimo del Cancionero de palacio “Dindirindin”, del siglo XVI los cantantes nos llevaron al deleite de las notas ágiles. “Triste España sin ventura” bien podríamos hacerla nuestra los mexicanos, pues por ejemplo, lo que le sucedió al muy célebre templo de san bernardo en México es parte del martirio de España. Una canción catalana “El cant des ocells” fue coreado por los pájaros que viven en el patio del museo. La filosofía también estuvo presente en ese juego de espejos que es el yo: “Yo no soy yo” del compositor Inocente Carreño y poesía de Juan Ramón Jiménez. Creo que a ésta siguió “Esta tierra” de Javier Busto.
La música popular tuvo su parte con el Bullerengue de José Antonio Rincón. También escuchamos tres piezas mexicanas: “A la orilla de un palmar”, de Manuel M. Ponce y la sandunga y la bamba, todas en arreglo de Ramón Noble. La aventura estética incluyó un paseo por África, con una pieza llamada “Caminando en la luz de Dios”.
Y así regresamos a la tónica de este ensayo: la nota Do estuvo presente en el concierto, pero los estetas pudimos desentendernos de ella, al fundirla en la cascada de melodías con que nos agasajó Alter Voce.